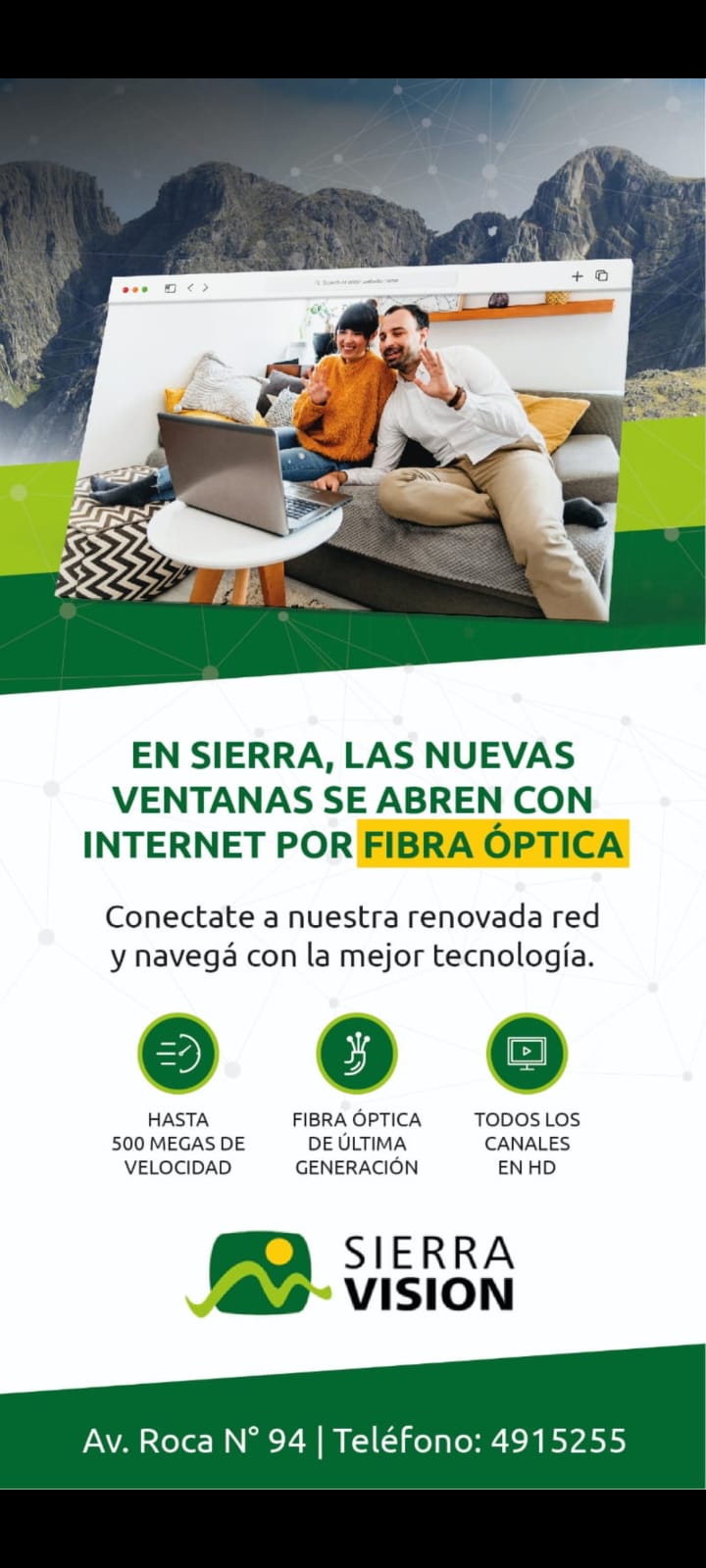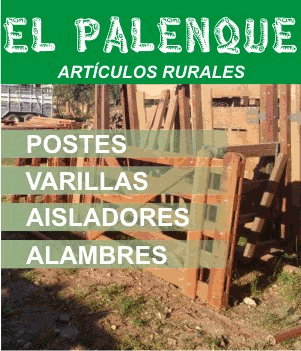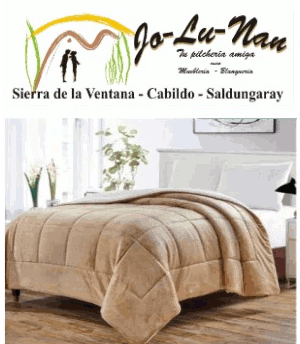“Comprendiendo que la Confederación Argentina consiste en la descentralización relativa del gobierno interior de un país unitario…la Constitución argentina á consagrado un sistema de federación que ratifica la unidad originaria y tradicional de la Nación” (Alberdi, Obras Completas, IV, 507)
El programa de gobierno
Si bien no surgen datos de un programa de gobierno durante el desarrollo del Congreso, la obra que Rivadavia y sus colaboradores inician en la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Martín Rodríguez, tiene desde el primer momento carácter nacional. La reforma eclesiástica y la militar, la reorganización administrativa, la reforma educacional y la económica están concebidas teniendo presente su aplicación en un futuro más o menos inmediato, en el orden nacional. Más aún, están ellas pensadas para constituir el instrumento de la unidad nacional perdida, la base para establecerla y consolidarla.
No es, obra del azar político, ni necesidad circunstancial en la lucha contra los caudillos, ni exigencia del gobierno británico para conceder sus empréstitos, ni condición para que firmara el contrato con la compañía británica de minería, las que imponen el carácter nacional a la gran reforma rivadaviana. Ella obedece a una concepción del problema argentino y a un plan de reorganización económica e institucional surgidos tempranamente y ejecutados con coherencia y perseverancia, en esta época, en los países latinoamericanos.
Se trata de dotar al país del andamiaje indispensable para su creación y funcionamiento (gobernabilidad) para que exista organización social y Estado, en el sentido moderno. El Estado reorganiza su administración, depura su ejército y le da carácter nacional , ordena sus finanzas y crea el primer presupuesto anual, introduce el crédito público como institución permanente, persiguiendo el contrabando, se esfuerza por asegurar ingresos que no provengan exclusivamente de la aduana, trae inmigrantes, funda colonias dedicadas a la agricultura, introduce la enfiteusis con finalidad fiscal y social, trata de unificar la moneda en todo el país, encauza el capital financiero dentro de un banco controlado por la ley y por el Estado mismo, se propone construir el canal de los Andes y canaliza el Bermejo con el propósito de crear el gran mercado nacional.
Este grupo de hombres de Buenos Aires es el primero en buscar una solución permanente al grave problema del desequilibrio económico entre Buenos Aires y las otras provincias, que se agudiza después de 1810. Las soluciones que ofrece son revolucionarias para la época: quiere dividir la provincia de Buenos Aires en dos nuevas provincias; nacionalizar la ciudad de Buenos Aires, con la intención de transformarla en un centro de irradiación política nacional y de distribución activa del ingreso nacional en todo el país; nacionalizar todas las aduanas, con lo cual ha de privar de algunos recursos reducidos a varios caudillos del interior y, a la vez, asestar el golpe más decisivo a la incipiente oligarquía bonaerense y al capital británico con asiento en Buenos Aires, porque la reforma implica la redistribución de la renta aduanera.
En lo internacional, alguno de estos hombres buscaron, durante varios años a partir de 1810, distintos caminos, esencialmente pragmáticos, para asegurar la independencia que se había logrado.
“Lo que debe manifestarse es una disposición igualmente cordial para con todos los gobiernos y todas las naciones; y un justo discernimiento, y vivo celo por nuestros intereses y conveniencias doquiera que las encontremos…..”;en este párrafo de la carta que Rivadavia el 22 de marzo de 1817, le dirige a Pueyrredón, se exponen los principios fundamentales de orientación internacional que, no sólo rigen después sus pasos desde el gobierno, sino que siguen constituyendo una norma de excepcional fecundidad.
Cuando Rivadavia regresa de Europa en 1825, está convencido de que la política internacional de Gran Bretaña ya no favorece el desarrollo nacional ni los intereses continentales de su país argentino, como lo prueba la actitud británica en el conflicto con Brasil, primer gran estallido de lucha secular entre Buenos Aires y Londres y, para Rivadavia y sus colaboradores, escena última de un drama nacional intensamente vivido.
Lo que se ha interpretado siempre como causa inmediata de la caída del régimen presidencial y reapertura del período de atomización antinacional es la solución que estos hombres dieron al problema institucional en la Constitución de 1826, donde se establece el régimen unitario de gobierno.
Hay en el origen de esa solución una mezcla de experiencia mal asimilada y desorientación común a los países nuevos de la América hispánica. Después de 1810, decían, las distintas regiones del antiguo virreinato habían vivido en una “federación de hecho”, sin un poder central que pudiera dejar sentir su presencia más allá de Buenos Aires. El país se había anarquizado y empobrecido. En cambio, Buenos Aires había constituido un islote de paz y progreso después del año 20. ¿Cuál era la causa de esa excepcional prosperidad bonaerense? No por cierto, la dependencia respecto a un poder central, “sino los principios y la política que adoptó el gobierno de aquella época, los que, siendo los mismos, producirán siempre los mismos resultados”, como lo dice, con entonación casi profética, el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales del Congreso sobre el proyecto de división de la provincia de Buenos Aires, presentado en la sesión del 4 de diciembre de 1826.
Las provincias, empobrecidas y despobladas, sin instituciones orgánicas, sin separación de poderes, no pueden constituirse en federación, razonaban, y la única posibilidad de que haya naciones que los escasos 500.000 habitantes de todo el territorio se organizaran bajo un solo gobierno, que actúe bajo la misma inspiración orgánica y constructiva que había conducido a la provincia de Buenos Aires al estado de bonanza en que se encontraba. Entre el planteo y la solución había, por supuesto, una laguna importante, que ellos no llenaban. El problema era ese, aunque no íntegramente planteado ni comprendido; pero ¿era ésa la solución más afortunada, más cercana a la realidad, cómo deben estar siempre las soluciones políticas?
Los legisladores del 26 encontraron precedentes institucionales que indicaban en su mayoría el camino del sistema unitario. Centralista fue la organización política colonial, por más que dejara cierta limitada autonomía administrativa a los cabildos y los primeros documentos de la historia constitucional argentina reflejan esa tendencia. Centralista en el mayor extremo era el régimen de José Gaspar de Francia en Paraguay. En Chile, la corriente federal había naufragado, adoptando la constitución unitaria en 182, aunque, sí logró unificarse y conquistar la paz política no lo fue por la ley escrita, sino porque se hizo cargo del poder una aristocracia de intereses más definidos y mucha mayor cohesión social y política que otras. Para Bolivia, Perú y Colombia, Bolívar había dado su constitución oligárquica con presidencia vitalicia. En Venezuela, después de la independencia y con un breve interludio civil y liberal de 1835, se sucedieron hasta fines del siglo, los gobiernos militares dictatoriales. México se había dado una constitución federal en 1824, pero el estado de permanente guerra civil y el incesante cambio de leyes fundamentales que se extiende hasta la reforma de Benito Juárez le resta a aquella, por completo, valor práctico.
Los hombres del 26 argentino cometieron el error de dotar al país de un régimen unitario, pero ni lo característico de ello fue la ortodoxia doctrinaria, ni confiaron la solución del problema institucional a una sola fórmula sin excepciones, se deduce de los debates en el Congreso Constituyente, donde sostienen, insistentemente, que ni el federalismo ni el unitarismo son buenos por si, sino que las circunstancias son las que definen su valor práctico.
Para ese grupo de hombres, la solución unitaria estaba destinada a ser el instrumento institucional para lograr la unidad y la creación de una economía nacional equilibrada.
Por el origen geográfico de sus integrantes y por su programa, lo único que los identifica de manera concluyente es el carácter nacional del grupo que integraban y del programa al cual servían.
Las causas de la derrota
Una distinción básica debe hacerse para comprender el sentido de la crisis que envuelve la caída del régimen presidencial. La vasta reforma rivadaviana había permitido estabilizar las condiciones políticas de la provincia de Buenos Aires y encauzar en forma orgánica las actividades productivas. A su amparo se desarrollaron ciertos núcleos económico-sociales cada día más poderosos: los latifundistas, ganaderos y saladeristas ; los capitalistas; los comerciantes. A menudo una sola persona ejerce distintas actividades y acrecienta, así, su poderío económico y su influencia social. Esos grupos nunca se identificaron con el incipiente partido nacional (unitarios). Se encuentran más cerca, por razón de las personas y de los intereses que defienden, del naciente partido federal bonaerense.
Promediando el año 27 se va manifestando en los hechos una nueva coalición de intereses no políticos, cada uno de los cuales trae consigo un agravio contra Rivadavia y sus colaboradores.
Primeros y más importantes, los latifundistas, ganaderos y saladeristas acaudalados. Desde los inicios del gobierno de Martín Rodríguez, los grandes propietarios de la campaña bonaerense acusan al régimen de no combatir a los indios y no extender las fronteras, de mantener movilizada gran parte de la mano de obra que ellos ven escasear en sus campos. El régimen de la enfiteusis despierta sus apetitos en creciente proporción. Muchos piden tierras por personeros, no cumplen con del pago del cánon y terminan reclamando el levantamiento de las restricciones para la adjudicación de nuevas parcelas y, por último, la entrega de la tierra en propiedad, que es lo que Rosas les otorgará.
Estos abusos que se caracterizan por el hambre de tierras hace que vieran como una amenaza la colonización, la inmigración y el fomento de la agricultura, proceso que se intentará desarrollar, despierta alarma en ese grupo, que teme que el gringo agricultor ocupe tierras apetecidas por ellos, haga elevar el valor de la tierra disponible y absorba la mano de obra imponiendo la elevación del jornal y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Posteriormente con la división de la provincia de Buenos Aires y la nacionalización de la capital y de las aduanas, se originaron en ese grupo otros temores aún más peligrosos.
En cuanto a los saladeristas estaban ya creando su propio sistema, bastante amplio y coordinado, de movilización de mano de obra, elaboración del producto y expedición al exterior, para lo cual requerían el apoyo activo del Estado y de las fuerzas armadas a su servicio. Ninguno de los puntos del programa rivadaviano coincidía con los suyos y, antes bien, la creación del ejército nacional venía a debilitar un instrumento ya existente-los ejércitos regionales- a las órdenes de empresas que movían capitales para entonces cuantiosos.
De este conjunto de intereses predominantes en la estructura económico-social del país en ese momento, no sólo surgió la oposición más terrible, sino que también la solución política que impuso al país hasta 1851.
La burguesía residente en la ciudad de Buenos Aires aunque había conocido sus momentos más prósperos al amparo de la gran reforma y seguía beneficiándose con las condiciones creadas por la guerra contra el Brasil, no sólo no se identificó nunca con los rivadavianos, sino que recibió que recibió con la mayor alarma la nacionalización de la capital y la pérdida de los privilegios tradicionales del puerto.
La conscripción y las levas, con destino al ejército en campaña y a la marina de guerra contribuyeron también a que el gobierno careciera de apoyo activo en esos sectores.
En el interior, la bandera de la herejía religiosa tuvo mayor fuerza política en la provincia de Buenos Aires. La amenaza que se cernía sobre la autonomía de los caudillos intensificó su actitud de rebelión. La nacionalización de la moneda lesionaba, en particular, a los beneficiarios del mineral de Famatina, uno de los cuales era Facundo Quiroga.
Toda esta coalición de intereses explica, mucho mejor que el desacierto de la elección del régimen institucional, la crisis política que estalla con motivo de la gestión de Manuel José García en Río de Janeiro. Lo que termina de explicar la caída del régimen presidencia y la derrota y dispersión del grupo son los errores de táctica política que cometió. No logró en principio escalonar sus reformas, ni supo ir creando en las provincias núcleos sólidos de apoyo y se negó a utilizar la fuerza para respaldar su línea política, además este programa nacional se había echado encima otro enemigo temible, el imperio británico; los errores se debieron más a su gestión que a la adopción del régimen unitario.
Al vasto plan orgánico nacional de Rivadavia y sus colaboradores, en virtud del cual aquella parte del ingreso de la provincia de Buenos Aires originado en la actividad económica de todo el país se distribuiría en forma proporcional en beneficio de todo el país , sucedió el empírico y brutal monopolio de Rosas, que mantuvo a Buenos Aires como beneficiaria exclusiva de la totalidad del ingreso nacional, mediante un sistema de intimidación física y corrupción aplicado a la provincia.
Bibliografía
Historia de las Instituciones Políticas y Sociales hasta 1810; Ramallo, Jorge García.
Historia Constitucional Argentina; Galletti, Alfredo.
La formación de los Estados en la Cuenca del Plata; Moniz Bandeira, Luiz Alberto.
Argentina: pasado y presente en la construcción de la sociedad y el Estado, Felipe R. Duarte Casanueva (Compilador)
Hombres de la Argentina, de Mayo a Caseros, Eudeba.
Rivadavia, su obra política y cultural; Lamas Andrés.
Historia de los gobernadores de las provincias argentinas; Zinny, Antonio.
Las ideas políticas en Argentina, Romero, José Luis.
Vidas Argentinas,; Amadeo, Octavio R.
Buenos Aires y el país,; Luna Félix.
Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, Las Masas y las Lanzas; Ramos, Jorge Abelardo.
Historia de los Argentinos; Floria, Carlos Alberto y García Belsunce, César A.
Historia Argentina; Busaniche José Luis.
Historia de la Argentina; Lynch, John; Cortés Conde, Roberto; Gallo, Ezequiel; Rock, David; Torre, Juan Carlos y De Riz, Liliana.
Repositorio propio.