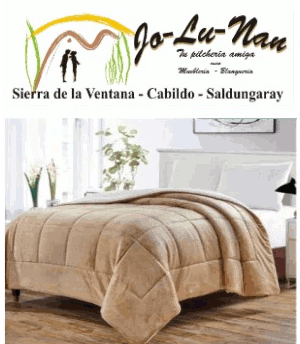En una magnífica recopilación de textos recobrados de la indecisión narrativa, denominado Ser escritor, Abelardo Castillo (1935-2017), de infancia en la localidad de San Pedro, opina sobre las características de los pueblos.
En la página titulada Literatura de provincia, dice: “La ventaja de haber vivido en una ciudad chica es que la gente, sus caracteres, se dan muy diferenciados. (…) No solo la gente, incluso ciertos hechos aparecen más nítidos. Un asesinato, un suicidio, son muchos más intensos que en una gran ciudad”. Acaso le ocupe la razón.
La comprobación de esa tesis podría iniciarse perfectamente en Sierra de la Ventana. Aquí es donde el Loco Arrieta caza mulitas en el cementerio y le saben riquísimas, mientras que al resto de la población les repugna que el animal se haya alimentado de osamentas.
Aquí todos saben quien ha contraído ya el Corononavirus. No solo eso, conocen también la forma en que lo asimiló a su salud, dónde, cuándo y cómo. El sobreviviente no refuta nunca la versión de ese fatídico contacto infecto, ya que él mismo lo ha revelado a todos los habitantes de la ciudad con los que pudo hablar. El resto (los agregados anecdóticos) lo hicieron los demás.

Por la mañana, entre el canto de los pájaros, donde no faltan los cardenales que se han escapado de la urbanidad gris, elevada y peligrosa, el flaco que conduce la radio, acerca a los oyentes el número exacto de los contagiados. Y hasta podría decir de quienes se trata, sus nombres, apellidos, motes y domicilios. Pero se abstiene, quizás, por respeto o por no ser reiterativo.
En Sierra de la Ventana la gente lleva barbijo, pero es un barbijo lento y resignado como el atardecer del verano. Los pobladores mantienen la distancia a la vera de un arroyo prepotente de aguas caramelo que corre con la fuerza del tiempo o del destino. Llega de lo alto de las sierras y baja para llevarse el día. Su potencia, sin embargo, no altera el silencio de la siesta. Apenas algunos visitantes toman sol en las reposeras amparados por los sauces que crecen al lado de la calle líquida e impasible. Si tienen que comunicarse pegan grititos. Resulta más fácil leer los movimientos de las bocas y los ademanes que escuchar las palabras que se quiebran y mueren antes de encontrar el oído de los otros.

Dicen que Lalo, un abuelo impaciente que por estos días viajó a Rosario, quería contagiarse. Lalo, hombre probo y reconocido solidario de la zona, supuso que un contagio temprano le permitiría ser atendido rápidamente y quedar inmune a los brazos invisibles del Covid. Casi que se negó al barbijo y entabló encuentros con cuantos pudo, como Diego de la Vega, a cara descubierta. Pasados unos días de tanto esfuerzo, consiguió su cometido: se contagió.
Enfermo, con fiebre y temblores, sin olfato, fue derivado a una clínica de Bahía Blanca en franca desmejoría. Pasó varios días allí, pero dos fueron decididamente endemoniados. Durante ese par de jornadas no tuvo quién le llevara la comida, ya que las enfermeras que lo atendían también contrajeron el virus.
Cuentan que Lalo escuchaba la llagada de su alimento hasta la puerta, pero allí quedaba. Tuvo la sensación de ser un preso en un último calabozo del que habían perdido la llave.
Lalo está arrepentido de su audaz torpeza. El coraje es siempre un poco irracional. Salió bien, pero los muchachos del café opinan que deberá cuidarse: oye mal y se lo observa un poco ladeado hacia la izquierda. Tal vez el Covid le afectó el oído y así su equilibrio. En el café guardan la distancia y ahora mojan con alcohol el cenicero, mientras discurren sobre la demorada llegada de la vacuna.
 Por Lic. R. Claudio Gómez
Por Lic. R. Claudio Gómez