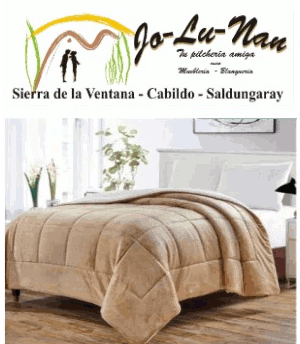Hoy el mundo se detiene. Ha muerto el Papa Francisco.
Y, sin embargo, algo en el alma no muere. Algo en el alma se enciende.
Porque no se ha ido un hombre. Se ha sembrado un testigo.
Testigo de la fe sencilla y luminosa, como la de «Lumen Fidei». Testigo del amor por la Creación, por “la hermana tierra” que gime entre el descuido y el abuso, como gritaba en «Laudato Si’». Testigo del anhelo de fraternidad universal, de un mundo donde nadie quede al margen, como soñaba en «Fratelli Tutti». Testigo del amor vivo y tierno de Cristo, del Corazón que “nos amó”, como escribió en su última encíclica, «Dilexit Nos».
Francisco no quiso brillar con la luz de Roma, sino con la del Evangelio. Fue un pastor que hablaba en voz baja y caminaba entre nosotros. No buscó la grandeza del poder, sino la grandeza del servicio. En un mundo que se fragmenta por egoísmos, nacionalismos mezquinos y un individualismo asfixiante, él eligió el camino más estrecho: el del encuentro, el del perdón, el de los pobres.
Desde las villas de Buenos Aires hasta los rincones olvidados del planeta, su palabra siempre fue gesto y su gesto siempre fue Evangelio. Nos recordó que el cristianismo no es un conjunto de normas, sino una historia de amor. Nos enseñó que la fe no es mirar al cielo para evadirse, sino para comprometerse con la tierra.
Con su primera Encíclica, Lumen Fidei, nos devolvió la certeza de que la fe ilumina no solo el espíritu, sino también la razón, y que creer no es ceder al miedo sino abrazar la verdad. Con Laudato Si’, su segunda Encíclica, nos interpeló como hijos de una misma casa común, animándonos a un desarrollo que no devore, a una economía que no mate, a una ecología que sea humana y no de élite.
Su tercera Encíclica Fratelli Tutti nos gritó, como un nuevo Francisco de Asís: “O somos hermanos, o no seremos nada”. Y, su cuarta Encíclica, Dilexit Nos, su último legado, nos abrió el corazón del Salvador para recordarnos que amar es la única revolución que no pasa de moda. Es revolución con tiempo.
Pero quizás su mayor herencia sea esta: una Iglesia en camino, en discernimiento, en escucha. Una Iglesia sinodal. Una Iglesia no piramidal, sino fraternal. No rígida, sino viva. No dueña de la verdad, sino servidora de la Verdad que es Cristo.
Francisco soñó -y caminó hacia- una Iglesia que no tenga miedo de mancharse con el barro del pueblo, una Iglesia que escuche a los jóvenes, a las mujeres, a los descartados. Una Iglesia que mire más a Jesús que al espejo. Una Iglesia del hacer, no del decir.
Hoy el pueblo de Dios llora. Pero también canta. Porque los hombres como Francisco no se despiden: se multiplican. Su voz queda en sus encíclicas, pero su fuego queda en el corazón de los que lo escucharon. Y ahora, más que nunca, nos toca a nosotros ser la Iglesia que soñó.
Que no se apague su luz. Que no se enfríe su ternura. Que no se pierda su gesto…hagamos lío.
Francisco ha vuelto a la Casa del Padre.
Nos deja su testamento: la fe que ilumina, el amor que sana, la fraternidad que salva.
Luis Gotte
La trinchera bonaerense